La Caja de Pandora
- Abril Comas

- 9 feb 2020
- 4 Min. de lectura
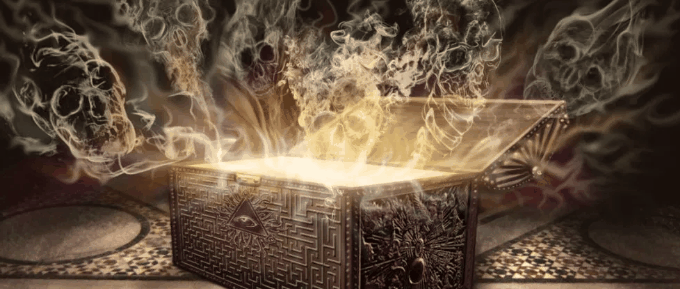
Bajo la escalera del sótano, huérfano de luz, y cubierto por una sábana blanca y una pátina de tiempo, le esperaba para recordarle la responsabilidad de ser un Atienza. Aún allí, en el rincón más humillante del enorme palacete, su presencia era imponente. Se le secó la boca y volvió a tragar saliva. La decisión estaba tomada. Esa misma noche albergaría un cadáver en su interior.
Ciento siete años habían pasado desde que su tatarabuelo ordenase talar el castaño más viejo de la finca, para dotar a su hija con los muebles más ostentosos que jamás hubiese conocido la comarca. Un afanado ebanista tardó seis semanas en volver de ultramar, para esbozar los exclusivos diseños que le demandaba la casa más noble de la región.
Después de trazar y bosquejar sin descanso, desde la Candelaría hasta San José, aquel frío sábado de marzo, el patrón se decantó por aquella flor de cinco pétalos en lugar de la rosa de los vientos, que su hija le reprochó demasiado vulgar. Desde entonces la flor de cinco pétalos se convirtió en el emblema de la familia.
El taller se inundó de ruido. Cinceles y golpes secos , escarpias y toses enfermizas, cepillos y botas de vino, escoplos y carcajadas groseras... Entre aquel caos cartesiano, la madera se vació, se devastó y se modeló sin pausa durante siete meses y cinco días.
La casa quedó vestida y lista para la próxima generación de la extirpe, llamada a gobernar la región con el lema de sus antepasados: Dios, Patria y Rey. Alguien tenía que ocuparse de enderezar a aquellas ovejas descarriadas, corrompidas por los placeres mundanos, que tanto daño causaban a sus almas irredentas.
El arca vistió orgullosa el paño principal de la alcoba de los recién casados durante los diez años siguientes. Un enorme crucifijo de madera, tormento eterno de un cristo de plata, presidió el lecho conyugal sin más ornamento en las cuatro paredes de la estancia.
El arca fue testigo del fuego incontrolable en el que ardían los recién casados y del crujir de la cama que proclamaba su felicidad a los cuatro vientos, incluso en las noches más frías de invierno.
Pero los años pasaron y la cuna, labrada con la flor de cinco pétalos, no llegó jamás al hueco que siempre le aguardó junto a la cama y frente al arcón.
Fue el comienzo de los reproches callados. De las espaldas enfrentadas, en un colchón que se les antojó demasiado grande cuando dormían abrazados y que con el tiempo se les fue encogiendo, hasta resultar insoportáblemente estrecho para albergar a una persona más, aunque la tercera en discordia no durmiese allí.
El sordo ulular de los rumores era un viento que no cesaba desde que la Señora ordenó preparar la habitación de invitados para trasladar el ajuar del Señor. Arguyó la purificación del sacramento del matrimonio cristiano, y su dedicación a la vida contemplativa de oración y sacrificio, para purgar ese pecado, tan grave como desconocido, que acarreaba la vergüenza del castigo de un vientre yermo.
La saga continuó por otras ramas y los Atienza siguieron abanderando virtudes inmaculadas como su más valioso legado. Más de cinco décadas de argucias pasaron hasta que Gonzalo Atienza escuchó, en la voz del notario, la parte de la herencia que podría disfrutar por fin.
La lectura del testamento le supo a sentencia condenatoria. Se le anunció, entre legajos, que su única herencia sería el olivar de Extremadura, que siempre arrastró deudas, y el arca de la flor de cinco pétalos de su tía abuela.
Todos los disfraces del mundo no fueron capaces de engañar al viejo. Ni el de don Juan que traía muchachas de buena familia, como acompañantes a las cenas de compromiso de los Atienza, ni más tarde, el de marido complaciente de una de las damas más nobles de Castilla. Tampoco las camisas, a medida, confeccionadas en la sastrería de don Cosme, ni los Malboro por docenas, podían ocultar, ni sus andares ligeros, ni sus ademanes femeninos, ni aquella forma de mirar a su socio en las juntas de los lunes por la tarde.
De todas las personas que en el baúl cupieron ninguna fue Gonzalo Atienza, hasta aquella noche de abril. A sus cincuenta y dos años cumplidos por fin levantó la pesada tapa de madera maciza que sepultaba sus miedos más ancestrales.
Ordenó que dejasen el arcón en su camerino y se sentó frente a un espejo perfilado con un sinfín de bombillas. Se quitó su ropa de hombre y descansó su enorme cuerpo sobre una bata de raso de color salmón. Del arcón sacó un maletín metálico y comenzó a cubrir con ansia sus facciones masculinas con un maquillaje espeso que le iba revelando su verdadero yo.
Sus manos le arrancaron al baúl las plumas de colores y los vestidos de satén con los que definitivamente La Bella Lola liquidó a Gonzalo Atienza, y a su gris e indiferente existencia, en un mundo que nunca fue el suyo.
Lució en su primer número la lencería que compró en París durante la última reunión anual de la empresa familiar. Él sabía, por experiencia, que esas prendas volvían locos a los hombretones de bien, que maldisimulaban su excitación, parapetados en las carcajadas burlonas de sus ignorantes esposas.
La Bella Lola abrió un estuche, que contenía un enorme broche de brillantes de vivos colores, desmesurado y vulgar, con la forma exacta de la flor de cinco pétalos, símbolo de las virtudes familiares. Sonrió burlona y lo tomó entre sus uñas rojas, colocándolo justo al final de su obsceno escote, que acababa debajo de su ombligo. Fue dulce la venganza cuando salió al escenario y bajo el haz de luz de un potente foco recorrió la sala de fiestas, de regazo en regazo, cantando con voz pícara: "¿Quién regará la flor de la Bella Lola?".



Comentarios